
El Cercle d'Economia, junto a CaixaBank Research, ofrece cada mes una breve análisis de la situación económica global.
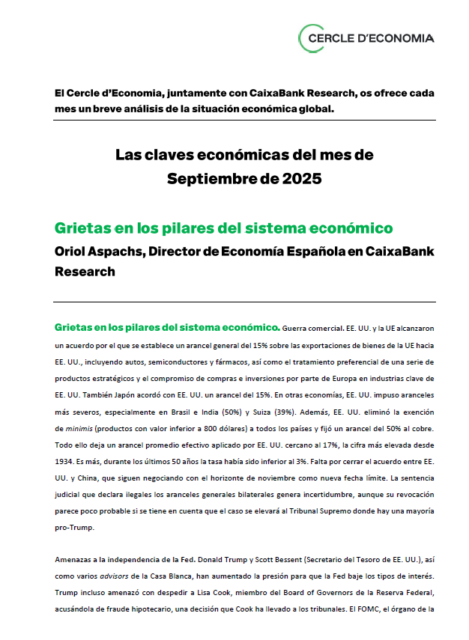
Grietas en los pilares del sistema económico. Guerra comercial. EE. UU. y la UE alcanzaron un acuerdo por el que se establece un arancel general del 15% sobre las exportaciones de bienes de la UE hacia EE. UU., incluyendo autos, semiconductores y fármacos, así como el tratamiento preferencial de una serie de productos estratégicos y el compromiso de compras e inversiones por parte de Europa en industrias clave de EE. UU. También Japón acordó con EE. UU. un arancel del 15%. En otras economías, EE. UU. impuso aranceles más severos, especialmente en Brasil e India (50%) y Suiza (39%). Además, EE. UU. eliminó la exención de minimis (productos con valor inferior a 800 dólares) a todos los países y fijó un arancel del 50% al cobre. Todo ello deja un arancel promedio efectivo aplicado por EE. UU. cercano al 17%, la cifra más elevada desde 1934. Es más, durante los últimos 50 años la tasa había sido inferior al 3%. Falta por cerrar el acuerdo entre EE. UU. y China, que siguen negociando con el horizonte de noviembre como nueva fecha límite. La sentencia judicial que declara ilegales los aranceles generales bilaterales genera incertidumbre, aunque su revocación parece poco probable si se tiene en cuenta que el caso se elevará al Tribunal Supremo donde hay una mayoría pro-Trump.
Amenazas a la independencia de la Fed. DonaldTrump y Scott Bessent (Secretario del Tesoro de EE.UU.), así como varios advisors de la Casa Blanca, han aumentado la presión para que la Fed baje los tipos de interés. Trump incluso amenazó con despedir a Lisa Cook, miembro del Board of Governors de la Reserva Federal, acusándola de fraude hipotecario, una decisión que Cook ha llevado a los tribunales. El FOMC, el órgano de la Fed encargado de decidir el curso de la política monetaria estadounidense, cuenta con 12 miembros con derecho a voto, de los cuales siete proceden del Board of Governors y tres han sido nombrados por Trump; una lista que se ampliaría a cuatro si Lisa Cook acaba siendo despedida. Adicionalmente, en mayo de 2026 vence el mandato de Powell como Chairman del Board. Los otros cinco puestos del FOMC los ocupan representantes de los 12 bancos regionales de la Fed (uno para el representante de la Fed de Nueva York, y los otros cuatro rotatorios). Los 12 presidentes regionales son seleccionados por la junta de cada banco regional, y luego ratificados por el Board de la Fed, y en 2026 también deberán ser ratificados o reemplazados. Por el momento, la reacción de los mercados a las presiones y las amenazas ha sido limitada.
Dudas sobre las cuentas públicas en Francia. El gobierno Bayrou ha caído tras perder la moción de confianza a raíz del bloqueo a un presupuesto con recortes de 44.000 M€ (1,5% del PIB). En esta tesitura, difícilmente se podrá alcanzar el objetivo de déficit del 4,6% en 2026 (el déficit previsto para 2025 es del 5,6%). Se prevé que la deuda pública francesa cierre 2025 en el 116% del PIB, lo que supone un aumento de 6 p. p. en solo dos años, y siembra las dudas sobre su sostenibilidad a medio plazo. Macron trata de evitar elecciones legislativas anticipadas y ha nombrado nuevo primer ministro a Sébastien Lecornu, pero difícilmente podrá aprobar unos presupuestos que alejen las dudas sobre la salud de las finanzas públicas de Francia. La presión sobre la prima de riesgo probablemente se mantendrá elevada: desde el anuncio de la moción, ha aumentado hasta 80 p. b., un nivel similar al de la italiana. Asimismo, Fitch rebajó el rating de Francia desde AA- a A+. Aunque el contagio al resto de países ha sido limitado, si la situación se agravara el BCE dispone de herramientas para contrarrestar aumentos abruptos de la prima de riesgo (como, por ejemplo, el TPI), siempre que las tensiones comprometan la transmisión de la política monetaria y no estén justificadas por la situación económica del país.
La actividad económica global resiste. El PIB de las principales economías aguanta en el 2T. En el 1T las importaciones de EE. UU. se dispararon para evitar el futuro aumento de los aranceles, y ello hizo caer el PIB. En cambio, en el 2T el PIB rebotó un 0,8% intertrimestral, con una fuerte caída de las importaciones, un descenso leve de las exportaciones y un consumo e inversión privados que avanzó menos de lo habitual. Estos vaivenes del comercio internacional con EE. UU. pesaron sobre las exportaciones de China en el 2T, aunque la economía lo compensó con mayores exportaciones hacia países de la ASEAN y consiguió mantener un avance sólido (+1,1% intertrimestral, +5,2% interanual). En la eurozona, el PIB se desaceleró hasta el 0,1% intertrimestral (+0,6% del 1T, +0,3% sin contar a Irlanda, que presenta una evolución muy volátil), lastrado por el sector exterior, si bien la resiliencia de la demanda doméstica dibuja cierta dinámica positiva de fondo. Por países, Alemania e Italia cayeron un 0,3% y 0,1%, respectivamente, y Francia aceleró hasta el 0,3% por la acumulación de inventarios.
Unos indicadores globales sin grandes cambios en el 3T. El grueso de indicadores de actividad en EE. UU. apuntan a un PIB dinámico (trackers de las Fed de Nueva York y Atlanta en el 0,6%-0,7% intertrimestral), pero el dato más destacado a lo largo del verano fue la desaceleración de la creación de empleo. En el promedio de julio y agosto se crearon 51.000 nuevos empleos al mes vs. 127.000 en el promedio de los 12 meses anteriores. Además, se revisó a la baja de forma importante la creación de empleo de los meses anteriores: en el conjunto de mayo y junio se había estimado inicialmente la creación de 291.000 empleos, y tras la revisión el avance quedó en 6.000. En la eurozona, los últimos indicadores de confianza empresarial muestran cierta mejora, pero el escenario sigue siendo de expansión modesta de la actividad. El PMI compuesto de la región subió cerca de 0,5 puntos entre julio y agosto y alcanzó los 51,0 puntos, lo que supone un máximo desde mediados de 2024, aunque apenas se sitúa por encima de los 50 puntos (cifras por encima de 50 apuntan a tasas de crecimiento positivas). La mejora fue generalizada entre las grandes economías y tanto en los servicios como, especialmente, en las manufacturas (en agosto, el PMI manufacturero volvió a terreno expansivo por primera vez desde junio de 2022). En el conjunto de julio y agosto, también mejoró el índice de sentimiento económico y la confianza del consumidor, pero siguen en niveles relativamente anémicos.
Cambio de marcha entre la Fed y el BCE. El BCE llegó al verano recortando tipos hasta terreno neutral (depo en el 2,00% desde el pasado junio) y la Fed lo hizo sosteniendo una política monetaria restrictiva (fed funds estable en el rango 4,25%-4,50% desde diciembre de 2024). En los próximos meses probablemente cambiaran las tornas. En EE. UU., los datos de empleo, de precios de producción y de IPC (aceleración leve de la tasa general y de la núcleo y presiones al alza en productos expuestos a aranceles, pero todavía limitadas) reforzaron las expectativas de un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal en septiembre, a la que parece que podrían seguir entre uno y dos recortes más en lo que queda de año. En cambio, el BCE volvió a dejar sin cambios los tipos de interés en septiembre (depo en el 2,00%) tras una decisión unánime y argumentada sobre la base de unas cifras de inflación ya alrededor del objetivo del 2% y unas perspectivas sin cambios relevantes. Lagarde lo resumió diciendo que “estamos en una buena posición”, aunque puntualizó que eso no significa un compromiso con una senda de tipos estable, sino que todo dependerá de la evolución del escenario. El BCE parece haber hecho una lectura ponderadamente optimista del acuerdo comercial entre EE. UU. y la UE. Los mercados financieros mantienen fuerte la apuesta de que no habrá más recortes de tipos del BCE en 2025, pero siguen con la puerta abierta a un recorte de 25 p. b. a lo largo de 2026.
La economía española, en modo expansivo. El PIB del 2T 2025 confirma el buen momento que atraviesa la economía española. El ritmo de crecimiento trimestral se situó en el 0,7%, una cifra ligeramente superior a la esperada, y sustentada fundamentalmente en la demanda interna y, sobre todo, en el consumo privado y la inversión. Tras unos años bajo el liderazgo de la demanda externa, el momento en el que se produce el relevo es especialmente propicio. La normalización de los tipos de interés por parte del BCE, una posición financiera del sector privado globalmente saneada y el incremento de la población actúan, y previsiblemente seguirán actuando, como puntos de apoyo. El escenario de CaixaBank Research contempla un crecimiento del 2,4% para 2025 y del 2,0% para 2026, pero tras los últimos datos publicados es probable que la realidad supere estas previsiones –que revisaremos el mes que viene–. El mensaje destaca ante el frágil contexto internacional.
Para consolidar el actual ciclo expansivo es fundamental que el crecimiento de la actividad sea sostenible, que no se generen nuevos desequilibrios y que se corrijan los existentes. En este sentido, el principal reto de la economía española se encuentra en el sector inmobiliario. La demanda de vivienda ha crecido con fuerza los últimos años, como atestigua el aumento de los hogares y de las compraventas de vivienda. En cambio, la oferta de vivienda está reaccionando lentamente y de forma insuficiente para cubrir tal demanda. La presión sobre los precios de la vivienda es el principal reflejo de este desajuste. Como detalla el Informe Sectorial Inmobiliario que CaixaBank Research acaba de publicar, el déficit de vivienda acumulado los últimos años es superior al medio millón. Costará corregir un desequilibrio de tal magnitud y, por tanto, las presiones sobre los precios probablemente se mantendrán elevadas a corto plazo. Es urgente reaccionar con determinación y acierto para frenar este desajuste, y empezar a corregirlo cuanto antes.
Un segundo frente al que hay que dedicar especial atención son las cuentas públicas. La deuda pública española se ha corregido de forma gradual pero sostenida en los últimos años. Todo apunta a que finalmente este año el déficit se situará por debajo del 3,0%, un hito que reforzará este proceso y que ayudará a diferenciar la situación de la economía española de la de otras economías que se encuentran en el punto de mira de los inversores, como EE. UU. y Francia. Ambas presentan un déficit público cercano al 6% y hay serias dudas sobre su capacidad para revertir la situación. La amenaza de un repunte de las primas de riesgo soberanas vuelve a planear en los mercados financieros y, cuando esto sucede, a muchos inversores les cuesta diferenciar entre economías. No hace falta ir muy atrás en el tiempo para tener buenos ejemplos de ello. En este contexto, es importante aprovechar el buen momento de la economía para reforzar el compromiso con el ajuste de las cuentas públicas españolas, y ofrecer la máxima visibilidad y credibilidad posible sobre la evolución de los ingresos y los gastos a corto y medio plazo.
Finalmente, también hay que prestar especial atención al sector exportador. Gran parte del éxito reciente de la economía española se sustenta en la apertura comercial de su tejido productivo. Ante el colapso de la demanda interna ocasionado por la crisis financiera, hace ya casi dos décadas, muchas empresas se esforzaron para abrirse paso en el mercado internacional. Así se salvaron muchos empleos y, con el paso de los años, así se crearon muchos más. La apertura internacional también ha servido como catalizador de la mejora de la productividad de muchos sectores y, a nivel macroeconómico, ha permitido mantener un amplio superávit comercial que ha ayudado a reducir el elevado endeudamiento exterior. El nivel de aranceles finalmente impuesto por la Administración Trump ha sido inferior al planteado inicialmente, pero el acuerdo parece frágil –¿quién sabe si mañana el presidente de EE. UU. cambiará de idea?–, y en cualquier caso las tensiones geopolíticas globales obligan a la máxima prudencia. En este contexto, es imprescindible apoyar al sector exportador para que siga ampliando y diversificando su base de clientes internacionales. Si se corrigen los principales desequilibrios económicos y se conjugan el dinamismo de la demanda interna y la demanda externa, el ciclo expansivo de la economía española será diferencial.