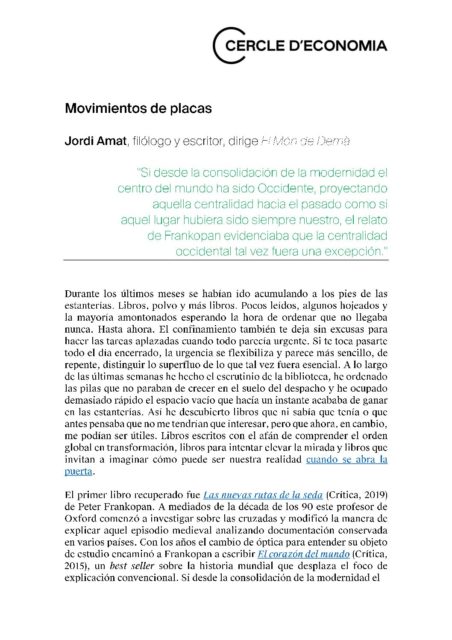Más allá de las consecuencias económicas de la crisis provocada por la Covid-19, parece cada vez más claro que esta tendrá, también, derivadas de carácter político, social, cultural, educativo o científico que condicionarán nuestra manera de vivir y de entender un mundo, que, tal como lo habíamos conocido hasta ahora, se desvanece. Este puede ser un buen momento para repensar y priorizar aquellos aspectos vitales para el desarrollo sostenible y el progreso de nuestras sociedades.
El Cercle d’Economia continua la conversación con destacados actores de nuestro entorno para tratar de reflexionar y aportar ideas sobre lo que está pasando y cómo se van configurando, desde este momento, las opciones para construir el día siguiente.
Movimientos de placas
Jordi Amat, filólogo y escritor, dirige El Món de Demà
Durante los últimos meses se habían ido acumulando a los pies de las estanterías. Libros, polvo y más libros. Pocos leídos, algunos hojeados y la mayoría amontonados esperando la hora de ordenar que no llegaba nunca. Hasta ahora. El confinamiento también te deja sin excusas para hacer las tareas aplazadas cuando todo parecía urgente. Si te toca pasarte todo el día encerrado, la urgencia se flexibiliza y parece más sencillo, de repente, distinguir lo superfluo de lo que tal vez fuera esencial. A lo largo de las últimas semanas he hecho el escrutinio de la biblioteca, he ordenado las pilas que no paraban de crecer en el suelo del despacho y he ocupado demasiado rápido el espacio vacío que hacía un instante acababa de ganar en las estanterías. Así he descubierto libros que ni sabía que tenía o que antes pensaba que no me tendrían que interesar, pero que ahora, en cambio, me podían ser útiles. Libros escritos con el afán de comprender el orden global en transformación, libros para intentar elevar la mirada y libros que invitan a imaginar cómo puede ser nuestra realidad cuando se abra la puerta.
El primer libro recuperado fue Las nuevas rutas de la seda (Crítica, 2019) de Peter Frankopan. A mediados de la década de los 90 este profesor de Oxford comenzó a investigar sobre las cruzadas y modificó la manera de explicar aquel episodio medieval analizando documentación conservada en varios países. Con los años el cambio de óptica para entender su objeto de estudio encaminó a Frankopan a escribir El corazón del mundo (Crítica, 2015), un best seller sobre la historia mundial que desplaza el foco de explicación convencional. Si desde la consolidación de la modernidad el centro del mundo ha sido Occidente, proyectando esa centralidad hacia el pasado como si aquel lugar hubiera sido siempre nuestro, el relato de Frankopan evidenciaba que la centralidad occidental tal vez fuera una excepción. Su tesis era que el principal eje de la evolución de la humanidad había sido la zona de las rutas de la seda. La tesis de su último libro, de historia del presente, es que el corazón del mundo ha vuelto al área geográfica de siempre.
Frankopan no explica aquí las causas que han provocado el retorno, pero una parece indiscutible. Este profundo movimiento geopolítico -que siempre es un movimiento que avanza como lo hacen las placas tectónicas, lentamente, hasta que se compactan- habría sido activado por el proceso de desarrollo económico más destacable de los últimos, como mínimo, cien años: aquel que llevado a cabo la dictadura china durante las últimas cuatro décadas imponiendo un capitalismo de estado y transformando el país para que sea lo que se ha venido a llamar "la fábrica del mundo". Un tópico con buena parte de verdad, como revelan los aviones que aterrizan en los aeropuertos cargados de material sanitario (y que llegan después de negociaciones urgentes, opacas y en algunos casos sin garantías). Estudiar el proceso de desarrollo económico chino no es el propósito de Frankopan, pero en su libro, entre otras cosas, enumera consecuencias recientes y concretas: las que se derivan de los acuerdos que el gobierno chino había firmado últimamente en el marco de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda.
"La tesis de su último libro, de historia del presente, es que el corazón del mundo ha devuelto en el área geográfica de siempre."
La Iniciativa, presentada en 2013, se ha ido replicando en todas partes usando la misma fórmula: la suscripción de acuerdos multimillonarios para construir grandes infraestructuras (algunas de las cuales, al menos, parecen megalomaníacas y difícilmente rentables). No parece, dicen políticos y analistas, que, a través de la Iniciativa, China haya querido afianzarse como un nuevo imperio. Su desarrollo, sin embargo, sí revela (como poco) una visión política de largo alcance: el afán de ensanchar la influencia para negociar de forma bilateral y privilegiada en cualquier parte del mundo. China quiere estar presente como socio inevitable, a través de acuerdos e inversiones (de Asia y de África, de Europa y Sudamérica), allí donde sus estrategas han identificado objetivos esenciales (una posición estratégica, recursos naturales, materias primas de todo tipo) para consolidar su desarrollo económico. Para ello, más que plantar la bandera de la libertad, se negocia en una atmósfera de extraña paz.
China sabe cómo ha de ordenar el mundo para apuntalar sus intereses. Lo sabe, lo quiere y, desde nuestra perspectiva, lo hace sin muchos complejos o, más exactamente, sin seguir nuestro código, que pensábamos que era universal. Usa el suyo y le sirve, ante todo, para hacer que circule el comercio de la que ella es el productor principal. No importa si los vínculos se establecen con tiranías o democracias porque el régimen es una cuestión interna de cada país. Se trata de tramar nuevas redes que operan al margen de las normas del orden multilateral. Y le ha funcionado. La mayoría de su ciudadanía acepta el código, que le ha permitido mejorar sus condiciones de vida, y el Partido tiene la autoridad absoluta para reprimir los sectores que lo cuestionan.
"China sabe cómo ha de ordenar el mundo para apuntalar sus intereses. Lo sabe, lo quiere y, desde nuestra perspectiva, lo hace sin muchos complejos o, más exactamente, sin seguir nuestro código, que pensábamos que era universal."
No hay ninguna otra potencia global que disponga de una idea geoestratégica equiparable. Y es la materialización progresiva de esta idea lo que durante los últimos años ha movido las placas tectónicas de la geopolítica. Las ha movido el enorme poder acumulado por el país. Poder económico y demográfico, militar y tecnológico y, cada vez más, también poder diplomático. Este movimiento, según Frankopan, ha aumentado de velocidad durante los últimos seis años. El cambio de ritmo ha entumecido el orden consolidado después de la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos, que era la potencia rectora del orden del mundo de ayer -en virtud de su poder económico, militar y tecnológico-, va quedando desplazado de una posición hegemónica que en 1989 parecía que sería suya hasta el fin de la historia. Pensar cómo se sufre este desplazamiento, que impacta de manera directa en tu manera de vivir, diría que ayuda a entender actitudes políticas que se han naturalizado los últimos años.
La última apuesta norteamericana para contener el movimiento de placas geopolíticas debería haber sido la puesta en marcha del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPPP). Ben Rhodes lo cuenta en El mundo tal y como es (Debate, 2019), otro de los libros que tenía pendientes. Durante la presidencia de Obama trabajó en el área de diplomacia pública y comunicación de la West Wing, elaborando relato y escribiendo discursos. Hace poco Rhodes ha reflexionado sobre qué puede implicar la pandemia. También en este artículo en The Atlantic rememoraba cómo la administración Obama diseñó una política internacional "post 9/11” y el TTTP había de ser una pieza esencial. Tal cual lo dice en su libro de memorias. El Tratado era "la pieza central de nuestra estrategia general para la región, una estrategia en la que sería Estados Unidos y no China quien definiera las reglas del comercio internacional". Pero cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca, rápidamente desmanteló esta estrategia. Ésta, de hecho, y tantas otras, de la misma manera que ha rescindido tantos acuerdos. Trump acaba de anunciar que congela los fondos que su país aportaba a la Organización Mundial de la Salud. Es como una desconexión, hipertensa o multiorgánica, que ha abierto espacios de incertidumbre a través de los que se han seguido moviendo las placas.
"Ahora, en plena emergencia, parece más fácil distinguir entre lo que era efecto y lo que es causa."
En estos espacios de incertidumbre, desde la elección de Trump como presidente de Estados Unidos, fue alimentándose el tema de nuestro tiempo antes de la pandemia: la crisis de la democracia. Durante los últimos años nos hemos cansado de hablar de populismos, hemos asistido a repliegues nacionalistas y hemos visto cómo iban diseminándose semillas de autoritarismo posdemocrático. Pero no sé si hemos hablado por hablar porque aún no teníamos la perspectiva para mirar más profundamente. Nos faltaba cambiar de óptica que, alterando la escala de prioridades, ha impuesto el Gran Cierre. Y es ahora, a las puertas del colapso, cuando ya podemos decodificar los diversos fenómenos de iliberalismo que se han ido replicando los últimos años.
Ahora, en plena emergencia, parece más fácil distinguir entre lo que era efecto y lo que es causa. Habíamos tendido a diagnosticar la crisis de la democracia como una reverberación de la crisis económica de 2008. Era un problema del sistema, decíamos, no del orden. Cada estallido era interpretado como la respuesta rabiosa de una ciudadanía -precisemos, la clase emblemática del orden de posguerra: la clase media ascendente- que constataba, por una parte, una pérdida de estatus y, por la otra, la ruptura del contrato intergeneracional que implica el falseamiento de la promesa del progreso continuo. Sí, podemos decir ahora, pero no sólo.
Quién sabe si, pasados los años, también acabaremos viendo la crisis de la democracia liberal como el efecto institucional de una causa que era más profunda: la pérdida de la centralidad que una civilización -la nuestra- pensaba que ocuparía para siempre. Y esta pérdida nos ha hecho, nos hace y nos hará sentir fuera de lugar, de alguna manera perdidos, sin duda a la intemperie. Podemos lamentarnos, porque no es para menos, pero más nos conviene tratar de intentar comprender dónde estamos. A punto de entrar en una globalización que no es como la había pensado la imaginación americana. No es exactamente una desglobalización. Es una globalización alternativa que todavía no tiene unas normas consensuadas y, de hecho, quién sabe si las tendrá.
"Este es el reto que ahora se nos plantea. No será posible mantener el espacio europeo del que nos hemos dotado sin asumir que se encarecerá su coste."
Este parece ser el marco en el que se tendrán que tomar decisiones. Nosotros, como europeos, las tomaremos aún más desplazados del centro. Y sobre nuestra posición quisiera leer un libro que no he sabido encontrar en la biblioteca ni después de haberla ordenado. Un ensayo propositivo que partiera de un debate duro que está pendiente desde hace demasiado tiempo. Este: "Europa tiene un problema de envejecimiento demográfico brutal, Tiene un problema de competitividad ante economías mucho más pujantes con métodos que Europa había utilizado un siglo o décadas atrás, con trabajo abusivo, sueldos bajos... No es solo un debate moral, sino una cuestión práctica". Lo dice el magnífico corresponsal Pablo R. Suanzes en la conversación Europa soy yo que mantiene con la veterana Anna Bosch.
Es a partir de este debate, del que debería salir un diagnóstico de situación ajustado a la realidad, que se podrían discutir medidas a corto y medio plazo. Medidas, podemos decir, de reconstrucción pero que, en la práctica, serán de resistencia. Medidas que, una vez se hayan fijado las placas que está compactando la pandemia, nos permitan preservar el espacio de derechos y libertades -un espacio donde aún se prioriza la redistribución, la universalización de la salud, las políticas medioambientales avanzadas ... -. Este es el reto que ahora se nos plantea. No será posible mantener el espacio europeo del que nos hemos dotado sin asumir que se encarecerá su coste. Hay que encontrar una nueva fórmula económica que permita mantenerlo. Y si el principal capital de la Unión no es ni probablemente puede ser el hard power, hay que apostar a fondo para obtener el máximo rendimiento de nuestro soft power. Es aquí donde podremos competir, manteniendo nuestro código, pero asumiendo que el coste del Estado del Bienestar aumentará. Y valdrá la pena continuar pagándolo. Porque si no, cuando la puerta se vuelva a abrir, habrá que resignarse a vivir en un mundo más inhóspito y a envejecer atrapados en la nostalgia.